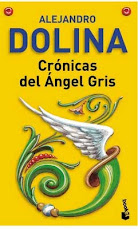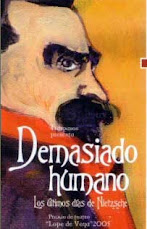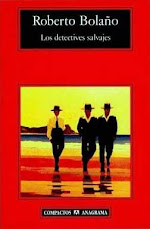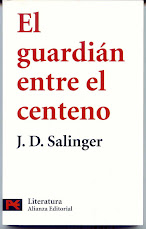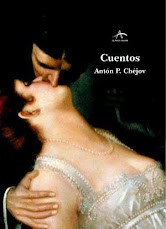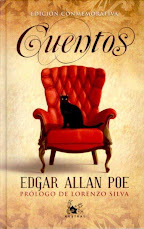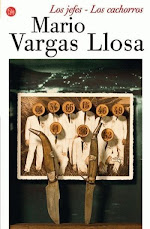¡qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos!
Jaime Sabines
I
Hoy llegaron los soldados.
Vinieron del norte, atrás de los cerros.
Todos corrían. Corrían muy juntos, como si tuvieran miedo de quedarse solos.
Algunos cantaban.
El que iba delante, al que le decían capitán, no cantaba, pero de rato en rato volteaba a ver a los soldados, como si fueran una canción, una canción muy triste.
Llegaron al pueblo en la tarde.
Mi mamá, que estaba dándole de comer a las gallinas, los vio pasar. Sintió miedo.
El miedo es esa cosa que te hace temblar, como el frío.
Las gallinas no sintieron miedo cuando vieron a los soldados, ni siquiera frío, solo querían seguir comiendo.
Cuando llegaron al pueblo los soldados se metieron a la comisaría.
Luego de un rato salieron y la pintaron.
Taparon el «viva la lucha armada» que habían pintado unos hombres hace una semana.
Esos hombres eran malos, mataron a los tres policías que había en la comisaría.
También mataron a mi papá, pero eso fue después.
Los hombres malos se llamaban camaradas. Así se decían entre ellos.
Los camaradas eran parecidos a los soldados. Tenían las mismas armas, la misma voz, pero los soldados vestían de verde y los camaradas de negro.
Después de pintar la comisaría el capitán reunió a todo el pueblo en la plaza. Habló.
Dijo que era nuestro amigo y había venido a protegernos, así que teníamos que ayudarlo, decirles si habíamos visto algún senderista y quienes del pueblo los ayudaban.
Todo el pueblo movió la cabeza de arriba abajo.
Algunos hablaron, otros solo miraron el piso.
Ese día me enteré que los camaradas en verdad se llamaban senderistas.
II
Mi papá murió una semana antes por decir no. Él era profesor de la escuela del pueblo.
Nos enseñaba que dos más dos era cuatro y no cinco, que el perro se llamaba perro y no gato, que la vaca daba leche y que de la leche se hacía el queso.
Muchas cosas enseñaba papá.
Yo también era su alumno, pero ese día me enferme y no fui a la escuela.
Los senderistas llegaron por la mañana, sacaron a los policías de la comisaría, los llevaron a la plaza y les colgaron un cartel que decía «enemigo del pueblo», luego les dispararon.
También sacaron a toda la gente de sus casas para que vieran como terminaban los enemigos del pueblo.
A los niños de la escuela los sacaron después.
Papá iba delante de sus alumnos y les decía «no lloren, no lloren», pero los niños seguían llorando.
Entonces vieron lo que quedaba de los enemigos del pueblo y se callaron.
Luego se arrodillaron en la plaza junto al resto de gente.
Uno de los senderistas empezó a hablar, cosas de la lucha popular, de enfrentarse al capitalismo, de no dejarse oprimir, de un presidente que se llamaba Gonzalo.
La gente del pueblo no entendió nada, solo entendieron lo de ese tal Gonzalo.
El hombre que había estado hablando se acercó a papá y le dio una hoja con algo escrito.
Lee, dijo, léeselo a tus alumnos.
Papá miro el papel y dijo, no.
El hombre le metió un balazo ahí mismo, frente a sus alumnos, luego, leyó el papel.
Cuando papá dijo no, todo el pueblo miro a un costado.
Solo mamá lo vio y empezó a llorar bajito, para no molestar a la gente.
Cuando los senderistas se fueron mi mamá se acercó al cuerpo de papá, lo abrazó y se puso a gritar.
Gritó tan fuerte que hasta los cerros la oyeron, el cielo también porque empezó a llover.
Varios hombres levantaron el cuerpo de papá y lo trajeron a la casa.
Mamá iba detrás, ya no gritaba, ahora solo lloraba.
Todo esto pasó hace una semana y yo no lo vi.
No porque estaba enfermo.
Mi mamá vio a los senderistas cuando sacaban a los policías, me levantó de la cama y me dijo corre. Corrí hasta los cerros y estuve ahí una hora.
Cuando empezó a llover fui a la casa.
Había harta gente que se hizo a un lado cuando me vio llegar. Empecé a temblar, pero no porque estuviera enfermo, sino por el miedo.
Cuando vi el cuerpo de papá empecé a llorar y corrí de nuevo a los cerros.
Y mientras corría mis lágrimas se confundían con la lluvia.
III
Dos semanas después de que llegaran los soldados empezaron a desaparecer los vecinos.
Primero fue Don Pedro, quién tocaba el arpa en la feria; le dijo a su mujer que se iba a la chacra y que venía lueguito. Don Pedro no regresó.
Su mujer, preocupada, fue a buscarlo a la chacra, lo único que encontró fue un burro que se estaba comiendo los camotes que sembraba su marido.
Luego fueron los hombres que habían cargado el cuerpo de papá hasta mi casa.
Desaparecieron los cinco, de golpe, como si se hubieran puesto de acuerdo para irse.
El alcalde se lo dijo al capitán.
El capitán dijo que tal vez eran senderistas, que habían tenido miedo de ellos y se habían ido.
Luego dijo que tenía que empadronar a todos los pobladores para que ninguno volviera a desaparecer.
En la noche fuimos a la comisaría. Entraban de uno en uno, pero a veces no salía el que entraba. La mayoría de los que no salían eran hombres.
Cuando mamá entró a la comisaría el capitán preguntó si era la mujer del profesor, ella dijo que sí, el capitán la miró y le dijo, entonces quédese.
A mi me dijeron que me vaya, pero mamá no quiso, yo tampoco, así que me quede.
Luego de un rato nos sacaron de la comisaría y nos llevaron lejos del pueblo.
Éramos como veinte.
Casi todos eran hombres pero había dos mujeres y un solo niño: yo.
El capitán iba delante con seis soldados. Los soldados llevaban picos y palas.
Mientras caminábamos mamá preguntó a donde íbamos.
El capitán nos miró y dijo que eso no importaba, solo era una ronda de vigilancia.
Algunos no preguntaron pero sintieron que el capitán mentía.
Después de caminar una hora el capitán ordenó que paremos.
Nos dio los picos, las palas y dijo, caven.
Todos nos miramos, pero en la oscuridad no vimos nada, así que empezamos a cavar. Un hombre que estaba a mi lado empezó a gritar, pero un disparo calló sus gritos.
Mamá mientras cavaba lloraba. Y sus lágrimas llenaban el agujero que ella iba cavando. Yo solo la miraba y no atinaba a hacer nada.
Después de un rato empezaron los disparos.
El capitán ordenó que miremos el agujero que habíamos hecho. Como yo no había hecho agujero no volteé a mirar.
La mujer que había venido con mamá lloraba, un hombre empezó a correr pero el capitán le disparo y cayó al piso.
Los soldados disparaban, el capitán solo miraba.
A mamá le dispararon al último.
No lloro, no miró el agujero, miraba al frente, como si buscara algo.
Yo me preguntaba que buscaba, pues estaba muy oscuro y no se veía nada.
Mamá antes del disparo me miró y dijo, cuídate.
Lo dijo con pena, como si supiera que eso no sería posible.
Ni bien acabaron los disparos el capitán se me acercó.
¿Quieres vivir?, preguntó.
Vi el cuerpo de mamá y dije, no.
Como papá cuando lo mataron.
Luego el cuerpo de mamá se hizo oscuro.
Y la oscuridad me envolvió y yo me hice parte de ella.
IV
Ahora estamos muertos.
Mamá se ha puesto a conversar conmigo.
«Mañana tienes que darle de comer a las gallinas».
Luego ha empezado a hablar con el resto de gente que vino con nosotros.
Todos hablan de la feria del pueblo que será en dos semanas.
Todos quieren ir vestidos con su mejor poncho y tomar chicha hasta la madrugada.
Me siento triste por ellos, porque están muertos y no lo saben.
Entonces pienso que estar muerto es como vivir una mentira y nunca llegar a conocer la verdad.
Ahora mamá ya no habla, nadie habla, tal vez ya saben la verdad.
Tal vez solo quieren dormir.
Después, el silencio.