05 de agosto de 1627
Eran los inicios del teatro. Por aquellos días pagábamos a un grupo de vagos para que se sentaran entre el público y estallaran de risa cada cierto tiempo. Tenían que ubicarse en distintos puntos del auditorio, nunca juntos, y estar atentos a los momentos precisos en los que la obra, supuestamente, se ponía graciosa. Poco antes de ello, claro, debían ir sonriendo paulatinamente, sin alejar el dedo índice de los labios. Esto les daba una apariencia de gente muy analítica, por lo que el resto, al verlos, empezaba misteriosamente a entender todos los diálogos del libreto, incluyendo los que hacían gala del simbolismo más innecesario. Llegado el momento, los buenos muchachos convulsionaban con desenfado, mostrando las encías y achinando los ojos al tiempo que aplaudían estúpidamente y gritaban cosas como “¡qué buena!” o “¡ve’ste conche…!”. Si lo consideraban necesario, podían mirar a quien quiera que estuviese a su lado y salpicarle saliva con complicidad, invitándolo sutilmente a compartir la risa obligatoria. De este modo, en pocos segundos el auditorio se llenaba de alaridos estrepitosos, aplausos y cabezas que giraban reprobando lo dicho, con una sonrisa que decía “estos chicos, se pasaron de pendejos”. Y el actor, arriba, se sentía en su gloria, dueño del mundo y de su energía, con la certeza de que su trabajo valía la pena (y la vida también). Esos, claro, eran otros tiempos. Ahora que existe Broadhill y todo ese floro, lo que menos faltan son actores pésimos pero de notable y bien cultivada autoestima. Sin mencionar, por supuesto, los increíbles avances tecnológicos en cuestión de risa grabadas. “Ta’ ¡Qué buena!”.



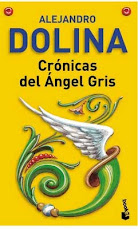


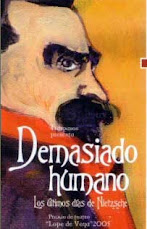

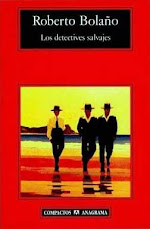
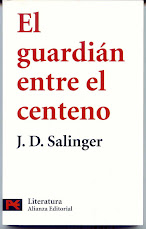




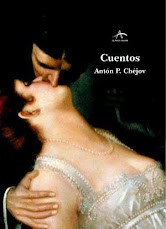
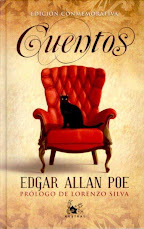


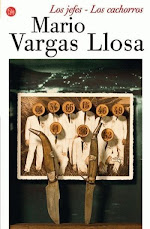


No hay comentarios:
Publicar un comentario